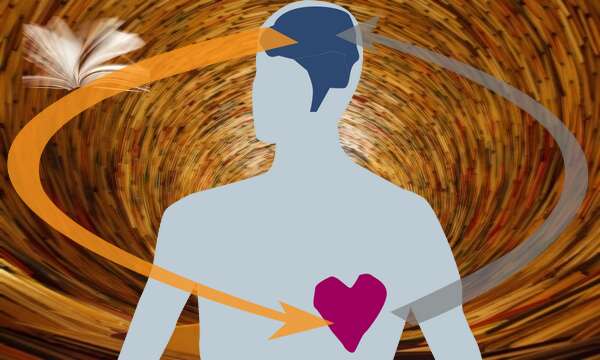 Ya conocemos mejor el proceso de la motivación del estudiante: los elementos de la motivación; los tipos de motivación; qué elemento motivacional mejorar para lograr los objetivos académicos; qué son los impulsos y las tentaciones y qué conflictos motivacionales generan. Sin embargo, un método de estudio debe incluir cómo autorregular la motivación.
Ya conocemos mejor el proceso de la motivación del estudiante: los elementos de la motivación; los tipos de motivación; qué elemento motivacional mejorar para lograr los objetivos académicos; qué son los impulsos y las tentaciones y qué conflictos motivacionales generan. Sin embargo, un método de estudio debe incluir cómo autorregular la motivación.
Cambio de motivación del estudiante
Cuando procuramos un objetivo académico y la motivación no nos moviliza adecuadamente, podemos intentar autorregularnos cambiando el tipo de motivación que lo estimula.
Mayor facilidad, menor autodeterminación
Es más fácil y rápido autorregularnos motivacionalmente recurriendo a motivación externa (p. ej, imponiéndonos un premio si actuamos en favor del objetivo y una sanción si no) o a motivación introyectada (p. ej., avivando sensaciones de obligación o culpa, para lograr hacer lo que nos propusimos).
Sin embargo, también será mayor el riesgo de volver a actuar en contra de nuestro objetivo, sobre todo frente a obstáculos: podríamos renunciar al premio, resignarnos al castigo, olvidar el deber. Ello se debe a que la motivación nos apoya menos mediante el gusto y el querer cuanto más se aleja de la motivación intrínseca. Tendemos más a evitar la tarea, a utilizar más recursos cognitivos para sostenerla y, por ende, a cansarnos más.
¿Es aceptable entonces recurrir a motivaciones externas o introyectadas para procurar nuestros objetivos? Sí, pero sólo cuando:
Representen un nivel motivacional superior al que nos hallemos.
Las usemos temporalmente, para iniciar o sostener la acción mientras trabajamos en mejorar el tipo de motivación.
Las apoyemos con otras técnicas autorregulatorias.
Por ejemplo,
De todos modos, incluso facilitando el logro de objetivos, estas motivaciones pueden tener a la larga efectos secundarios negativos, aun más si se usan frecuentemente.
Menor facilidad, mayor autodeterminación
Es menos fácil y rápido autorregularnos motivacionalmente recurriendo a motivación identificada, integrada o intrínseca. Sin embargo, también será progresivamente menor el riesgo de actuar en contra de nuestro objetivo, ya que la motivación nos apoyará más mediante el gusto y el querer, y serán menores la evitación, la cantidad de recursos utilizados y el cansancio.
En ambos casos cambiar el tipo de motivación asociada a un objetivo académico implica modificar en distintas proporciones los elementos de la motivación, pero veremos a continuación que la autorregulación de cada elemento no es igual de fácil, no demanda el mismo tiempo y no tiene la misma eficacia.
Querer y gusto
Supongamos estar amotivados para el estudio de la matemática académica porque cuando se incrementó su dificultad creció nuestro desagrado.
Podríamos intentar aumentar el querer estudiar esa matemática cambiando el tipo de motivación (por ejemplo, convirtiendo la amotivación en motivación extrínseca mediante la promesa de un premio, o en motivación introyectada si la idea de reprobar nos causara una vergüenza movilizadora).
No obstante, ya que el poder tiende a aumentar luego el querer, podríamos intentar mejorar primero la aptitud («ser mejores») para la matemática académica.
Alternativamente podríamos intentar aumentar el gusto por esa matemática. Sin embargo, no podemos obligarnos a que nos guste. Como tiende a gustarnos aquello para lo que somos aptos, también en este caso podríamos intentar mejorar la aptitud.
Entonces, considerando solamente la autorregulación mediante elementos motivacionales,
Sin embargo, ¿cómo mejorar la aptitud para lo que no nos gusta ni queremos? Debemos comenzar por saber más sobre la aptitud.
Aptitud (poder)
Las actividades que no son intrínsecamente motivadoras dependen más para su realización de la contingencia entre conducta y consecuencia esperada, es decir, las realizamos cuando verificamos que la acción sirve a nuestros objetivos, tendiendo a resistirlas y a abandonarlas cuando no.
Cuando lo que hacemos tiene más relación con lo que obtenemos, aumentan nuestro gusto y querer porque:
La ampliación de un poder amplía nuestra libertad de elección.
Disminuye la percepción de dificultad.
Aumenta nuestra sensación de autodeterminación (de que somos el origen de nuestro avance).
Estamos mejor dispuestos a esforzarnos durante más tiempo.
Además, el aumento de la aptitud disminuye la aversión producida por aburrimiento, resentimiento y, sobre todo, por frustración, tres elementos que llevan a procrastinar (dejar para después).
Objetivos paralelos
Debido a que:
Establecer objetivos alineados con nuestros valores contribuye a una mejor autorregulación.
Los objetivos académicos tienden a ser externamente determinados por instituciones y familias.
Nuestras conductas dependen no sólo de cuánta motivación las estimula sino del tipo de motivación.
Los objetivos paralelos relacionados con el desarrollo de aptitudes psicológicas que sean de nuestro interés, nos motivarán más intrínsecamente para realizar tareas que no nos gusten o que no queramos lo suficiente. Por ejemplo, aspirar a ser más paciente o perseverante, querer comprender mejor, querer leer con mayor velocidad, querer aprender a memorizar mejor y más eficazmente, son objetivos paralelos que pueden cambiar radicalmente la motivación para estudiar un tema o una materia entera.
Incluso estando cansados la conducta es más fácil de autorregular cuando los objetivos son elegidos con mayor autodeterminación y son personalmente significativos, porque son mejor monitoreados.
Revaluación cognitiva
Aun sin establecer objetivos paralelos podemos cambiar nuestra motivación, revaluando (evaluando nuevamente) los objetivos existentes. Es decir,
Por ejemplo, quienes son estimulados a adoptar un objetivo haciéndolos reflexionar por qué puede ser personalmente importante y significativo, son mejores para autorregular impulsos incoherentes con ese objetivo que quienes lo adoptan por ser una obligación socialmente esperada.
Nuestra motivación fluctuará inevitablemente. Es importante entonces experimentar estas técnicas motivacionales para autorregularla, sumándolas a otros recursos autorregulatorios que favorezcan las conductas coherentes con nuestros objetivos.
Fuentes
Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal of Organizational behavior, 26(4), 331-362.
Inzlicht, M., Legault, L., & Teper, R. (2014). Exploring the mechanisms of self-control improvement. Current Directions in Psychological Science, 23(4), 302–307.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.